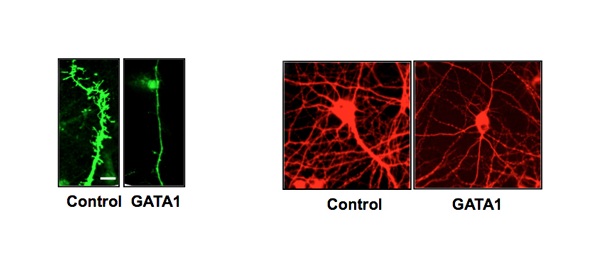Pensando con la mano: diestros y zurdos ven el mundo de forma diferente
La teoría de la cognición corporal sugiere que los humanos no sólo pensamos con el cerebro, sino también con el cuerpo. Así, “nuestros procesos de pensamiento se basan en experiencias físicas que desencadenan en nuestra mente representaciones de conceptos abstractos asociados con esas experiencias” [1].
Bajo este supuesto, vale entonces la pena preguntarnos: si nuestros cuerpos dan forma a nuestros pensamientos, ¿es posible que personas con cuerpos diferentes, piensen diferente? Porque de ser así, habría implicaciones trascendentales sobre cómo las personas perciben e interpretan cada experiencia y, por consiguiente, sobre cómo estas experiencias influyen en su toma de decisiones.
Para resolver estas interrogantes, diversos grupos de científicos en el mundo han estudiado lo que se conoce como dominancia lateral del cerebro. En algunas personas, el hemisferio izquierdo es más dominante; en otras lo es el hemisferio derecho. Esto se manifiesta en diferencias conductuales, por ejemplo, si alguien es diestro o zurdo. Se ha encontrado que las personas tienden a asociar su lado dominante con lo “bueno”, y su lado no-dominante, con lo “malo”. Esto se manifiesta en una preferencia por productos o personas que están en nuestro lado “bueno”, respecto a productos o personas que están localizadas en nuestro lado “malo” [2]. Un dato curioso viene de un estudio liderado por Daniel Casasanto del New School for Social Research en Nueva York, que estudió los discursos de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, y encontró que los políticos usan generalmente su mano dominante para exaltar cuestiones positivas de su discurso, al tiempo que emplean su mano no-dominante para enfatizar temas incómodos o difíciles.
personas que están en nuestro lado “bueno”, respecto a productos o personas que están localizadas en nuestro lado “malo” [2]. Un dato curioso viene de un estudio liderado por Daniel Casasanto del New School for Social Research en Nueva York, que estudió los discursos de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, y encontró que los políticos usan generalmente su mano dominante para exaltar cuestiones positivas de su discurso, al tiempo que emplean su mano no-dominante para enfatizar temas incómodos o difíciles.
Matthew Hutson, quien escribe para Scientific American, comenta que Casasanto incluso ha reunido información que indica que cuando los zurdos se han sentado en el lado derecho del avión, están dispuestos a otorgar una mejor calificación a la azafata que los ha atendido.
Hay indicios de que esta preferencia en el uso de la mano es un rasgo que se puede heredar: por ejemplo, la proporción de gemelos idénticos en donde ambos son zurdos o diestros, es mayor que la proporción de pares de gemelos no idénticos que son concordantes. Sin embargo, se calcula que la contribución genética únicamente explica un 25% de este rasgo tan peculiar. Como un dato interesante, basta decir que aproximadamente el 10% de la población está conformada por individuos que son exclusivamente zurdos, un 60% que son exclusivamente diestros, y el restante 30% presenta cierto grado de ambidestreza. Sin embargo, el hijo de una pareja de zurdos, tiene sólo un 25% de probabilidades de ser zurdo. Algunas teorías sugieren que esta preferencia lateral se forma o se desarrolla durante etapas muy tempranas del desarrollo.
El más reciente artículo de Casasanto, publicado en Cognitive Science, muestra que niños de tan sólo seis años de edad, muestran un marcado sesgo lateral. En su experimento, a un grupo de niños se les mostraron pares de imágenes de animales, y les preguntó cuál de los dos les parecía más listo o agradable. Los diestros eligieron las figuras que se encontraban en el lado derecho, y los zurdos prefirieron más frecuentemente a los animales presentados del lado izquierdo.
La evidencia de que la preferencia en el uso de la mano influye en cómo las personas perciben lo que les rodea es abundante, además de ser un tema muy interesante. Si quieres entenderlo mejor, te recomiendo echarle un vistazo a las páginas de referencia (una en inglés y una en español) y al blog de Daniel Casasanto, Malleable Mind en Psychology Today [3].
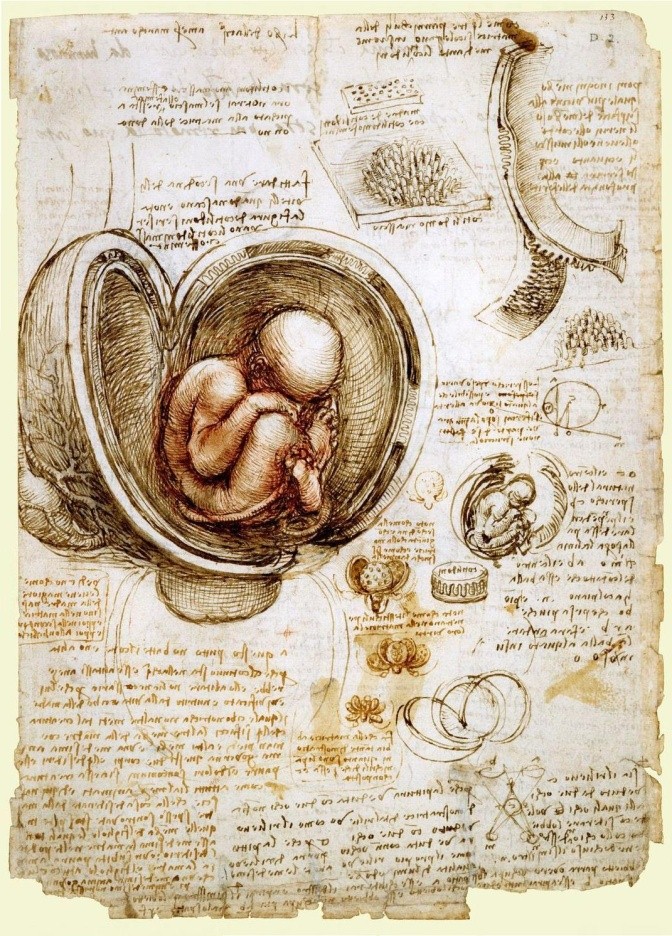
Referencias y material para entender mejor el tema:
[1] “Un estudio científico revela que el hábito sí hace al monje” – El Clarín
[2] “Your Body Influences Your Preferences” – Scientific American
[3] “Malleable Mind” – Blog de Daniel Casasanto en Psychology Today
[hozbreak]