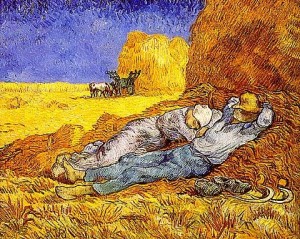El internet está lleno de información errónea acerca del cáncer, con consecuencias que podrían ser trágicas para los pacientes.
Por: David Robert Grimes
Traducido del inglés por C. Daniela Robles-Espinoza
Publicado originalmente en theguardian.com y traducido con permiso del autor.
Hay pocas enfermedades que nos aterrorizan más que el cáncer. Ya que hasta una tercera parte de nosotros desarrollaremos cáncer en alguna etapa de la vida, es casi imposible mantenerse indiferente a esta enfermedad. Como un siniestro recordatorio de que somos mortales, el cáncer nos asusta de tal forma que preferimos evitar discutirlo, y el lenguaje que usamos cuando lo hacemos está plagado de eufemismos.
El reciente documental del Canal 4 británico, “You’re killing my son” (“Estás matando a mi hijo”, en español), contó la historia de Neon Roberts, un joven cuyo tratamiento para un tumor cerebral fue detenido por su madre Sally, quien estaba convencida de que la radioterapia le causaría daños a largo plazo y prefería intentar tratamientos médicos alternativos.
Tras una difícil batalla judicial, Neon recibió radioterapia, dejando a su madre poco convencida. “Que los doctores causen la muerte es muy común, pero afortunadamente, varios de nosotros nos hemos educado gracias al internet” dice ella en el documental. “Hay tantas otras opciones que nos han quitado, que se nos han negado”.
El caso de Neon Roberts es trágico y revela la cantidad de información errónea que rodea a esta enfermedad, pero el comentario de la Sra. Roberts no debe ser completamente ignorado. Tan confundida como pueda estar, no se puede negar su punto: el internet está lleno de información acerca del cáncer. Una gran parte de esta información es dudosa y estrafalaria, pero diferenciar entre verdad y ficción puede ser difícil. Esto ha provocado que muchos mitos acerca del cáncer cobren vida en línea.
Si bien sería imposible abarcar todas las leyendas que existen alrededor de este tema, vale la pena desmitificar algunos de los malentendidos más prevalentes.
La tasa de incidencia del cáncer está aumentando
Esta aseveración es cierta en un sentido, pero a menudo es citada como “prueba” de que nuestro mundo se está volviendo más carcinogénico. La edad es el mayor factor de riesgo independiente asociado con el desarrollo del cáncer, y como ahora vivimos más años no es muy sorprendente que la tasa de incidencia esté aumentando. Esto solamente significa que ahora hay menor probabilidad de que muramos de la serie de plagas y heridas que devastaron a generaciones anteriores. Lo que es esperanzador es que las tasas de supervivencia también han aumentado sustancialmente gracias a técnicas de diagnóstico y tratamientos más eficientes.
A los tiburones no les da cáncer
Este “supuesto hecho” se ha fijado con tal determinación en la conciencia pública que sólamente una lobotomía cultural podría borrarlo. La aparente inmunidad de los tiburones al cáncer ha llevado a que sean masacrados para recolectar su supuestamente curativo cartílago, lo cual es malo para los tiburones y no beneficia a los humanos.
A los tiburones sí les da cáncer – de hecho, a casi todos los organismos multicelulares les da, desde los perros hasta los elefantes.
El mito de que “a los tiburones no les da cáncer” fue popularizado en un libro con ese nombre del Dr. William Lane, escrito en 1992. Se estima que la población de tiburones norteamericanos ha disminuido 80% en la década pasada, con más de 200,000 tiburones cazados cada mes para crear una píldora que no funciona. Al lector escéptico no le resultará sorpresivo saber que el Dr. Lane tiene intereses económicos relacionados con la pesca de tiburones y la producción de píldoras de cartílago.
El cáncer es una enfermedad moderna
Los doctores egipcios ya registraban casos de cáncer de mama en algún momento entre los años 1500 y 3000 A.C. Para el año 400 A.C., el médico griego Hipócrates (el mismo del juramento) había distinguido entre tumores benignos y malignos. (Como dato curioso, los científicos griegos de esta época llamaron a esta enfermedad “cáncer” porque pensaban que ciertos grupos de tumores se veían como patas de cangrejo. Si esto te parece una comparación algo rara, ten en cuenta que los médicos griegos no estaban familiarizados con la técnica de la disección y por lo tanto sólo podían observar tumores protuberantes.)
La realidad es que el cáncer es en realidad un mal muy antiguo y probablemente ha estado presente desde el surgimiento de la humanidad y aún antes, en las especies de primates de las que descendemos.
La radioterapia y la quimioterapia son venenosas
En cierto sentido, sí – y es la idea. Tanto la radioterapia como la quimioterapia dañan el ADN. Las células de los tumores son mutantes, y aunque crecen y se dividen mucho más de lo que deberían, son mucho más sensibles al daño causado por estos agentes y son mucho menos propensas a ser reparadas correctamente en comparación con el tejido sano que las rodea. Como consecuencia, una dosis bien planeada de radioterapia es concentrada en áreas donde se han encontrado tumores, eliminando preferentemente a las células cancerosas y afectando lo menos posibles a los tejidos y órganos sanos.
La quimioterapia ataca a las células que se dividen rápidamente, precisamente como las células cancerosas. Esto también puede afectar a células no tumorales que se dividen rápidamente, como las de la médula ósea y los folículos pilosos.
El objetivo de ambas terapias es matar a las células tumorales sin dañar (idealmente) a las células sanas. Son terapias efectivas y por ello que tienen efectos secundarios. La cantaleta del “veneno” es a menudo utilizada por promotores de tratamientos alternativos sin efectos secundarios, los cuales convenientemente ignoran el hecho de que un tratamiento para el cáncer sin efectos secundarios, probablemente no esté matando a ninguna célula cancerosa.
Ya hay una cura, pero las grandes compañías farmacéuticas la están ocultando
La aseveración de que hay una cura para el cáncer “reprimida” es, tristemente, bastante común. Existen algunos documentales que pretenden investigar curas alternas para el cáncer, desde aceites curativos hasta la homeopatía, todos supuestamente reprimidos por la “industria del cáncer” para proteger su fuente de ingresos.
El cáncer es causado por la división descontrolada de células mutantes, que pueden invadir tejidos adyacentes o viajar por el cuerpo en un proceso llamado metástasis. Precisamente porque el cáncer puede surgir de prácticamente cualquier tipo de mutación en cualquier tipo de célula, hay un gran número de tipos de cáncer – algunos responden bien a la cirugía, otros a radioterapia, y otros a quimioterapia. Algunos tumores están muy avanzados para ser curados, pero pueden realizarse tratamientos paliativos con estas intervenciones.
La prognosis y las tasas de supervivencia para diferentes tipos de cáncer varían enormemente – los que crecen lento, son diagnosticados rápidamente y son de acceso fácil tienden a tener una prognosis buena. Normalmente el cáncer de piel no melanocítico y el cáncer de mama, por ejemplo, tienen relativamente buenas prognosis. Otros tumores crecen rápidamente o se presentan con síntomas clínicos solo cuando ya están muy avanzados, lo cual los hace más difíciles de tratar.
Lo que complica más las cosas es que debemos considerar que cada cáncer es único para cada paciente, ya que surge de mutaciones en sus propias células. Por lo tanto, la idea de que existe una única arma mágica para tratar a todas estas formas con causas, patologías y respuestas diferentes es extremadamente exagerada y debe ser tratada con escepticismo.
También existen las teorías de conspiración, como esta joya proveniente del infame bastión de información errónea que es ‘Natural News’:
“…la industria global del cáncer se estima en 200 mil millones de dólares al año. Hay muchos en varias posiciones asociadas a esta industria que no tendrían un trabajo si su fuente de ingresos se terminara de golpe con las noticias de que hay remedios más baratos, más eficaces y menos dañinos. Las grandes compañías farmacéuticas virtualmente desaparecían.”
Esta aseveración no pasa ni siquiera una primera examinación de cortesía. Si las grandes empresas farmacéuticas realmente tuvieran una cura para el cáncer, entonces seguramente sus altos ejecutivos e investigadores nunca morirían de esta enfermedad. Además, un secreto como este sería imposible de mantener por mucho tiempo, sin importar la falta de escrúpulos de las compañías involucradas.
Pero el tiro de gracia para este argumento es algo tan obvio como un elefante adornado con luces destellantes bailando en el centro de una habitación: si existiera una cura efectiva para el cáncer, ¡¿Por qué rayos una compañía farmacéutica NO la vendería?!
El cáncer puede ser curado por X
El catálogo de supuestas curas para el cáncer es alarmantemente amplio, pero que el producto sea “natural” y fácil de obtener es una característica típica – por ejemplo, semillas de albaricoque, la guanábana, los muérdagos y hasta el bicarbonato de sodio han sido aclamados como “curas” a pesar de haber muy poca o ninguna evidencia clínica.
Combinaciones exóticas de todo tipo, desde hierbas hasta vitaminas, son vendidas y promovidas como curas potenciales, pero simplemente no hay evidencia de que funcionen. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) mantiene una lista de tratamientos falsos contra el cáncer en un intento por combatir la información errónea.
Otros insisten en que los imanes pueden curar el cáncer, pero los estudios hechos a esta supuesta “terapia magnética” han demostrado que tales campos estáticos son biológicamente inertes y al final es sólo pensar ilusamente. También se ha dicho que la homeopatía puede curar el cáncer, lo cual por supuesto no tiene ningún sentido porque se ha demostrado que ésta no es mejor que el placebo y que tendría que desafiar las leyes de la física y la química para ser efectiva.
Aunque es posible que estas personas tengan buenas intenciones pero estén mal informadas, hay más establecimientos más dudosos como la clínica Burzynski, la cual asegura haber descubierto una nueva forma de tratamiento para el cáncer llamada antineoplastones. Sin embargo, desde su fundación en 1976, esta clínica no ha generado ninguna evidencia revisada por expertos de que su método realmente funciona, y cobra cifras colosales a los pacientes para permitirles participar en los ensayos clínicos, lo cual es una práctica éticamente cuestionable. Los críticos de la clínica han sido amenazados con ser llevados a juicio.
Stanislaw Burzynski, su fundador, ha sido demandado de fraude por sus pacientes. A pesar de esto, es constantemente presentado como un héroe reprimido por las grandes empresas farmacéuticas, encajando completamente con las falaces teorías de conspiración e ignorando el hecho de que estas organizaciones cobran altas sumas de dinero a personas enfermas sin ofrecerles ningún tratamiento aprobado.
El gran Patrick Swayze, quien murió de cáncer de páncreas en 2009, dijo: “Si alguien tuviera esa cura allá afuera como tantas personas me juran que la tienen, esa persona sería dos cosas: sería muy rica, y sería muy famosa.(…)”.
El cáncer puede aterrorizarnos, pero no debemos olvidar que las opciones de tratamiento y sus resultados nunca han sido mejores, y continúan mejorando. Como demuestra acertadamente el caso de Neon Roberts, la información errónea puede causar problemas serios y potencialmente catastróficos. Es normal que tengamos preocupaciones y preguntas, pero una plática con nuestro médico, enfermera o asesor de salud puede esclarecer nuestras dudas y calmar nuestros miedos.
Aunque el internet es potencialmente una fuente fantástica de información (La página de Cancer Research UK tiene algunas explicaciones muy útiles para pacientes), tenemos que tener mucho cuidado de evitar tomar información espuria como real. Siempre que nos encontremos con promesas de curas milagrosas, debemos tener en mente aquella frase célebre de Carl Sagan: “Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria”.
Acerca del autor
David Robert Grimes es físico e investigador en la Universidad de Oxford y escribe para el Irish Times. Su cuenta de twitter es @drg1985 y mantiene un blog en Three men make a tiger.





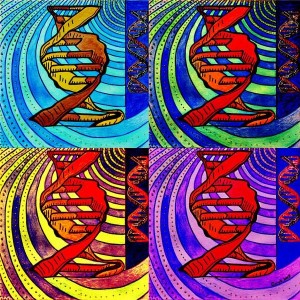






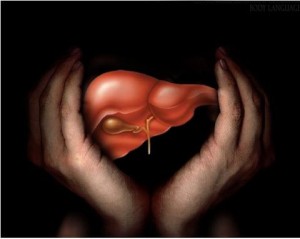


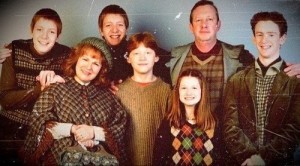


![Esquema sobre el desarrollo embrionario creado por Leonardo Da Vinci. [Tomado de http://topiat.com]](http://static1.squarespace.com/static/59057732b3db2ba7ea01fbb3/590978153f4058298d33edb4/590978a43f4058298d34102b/1493792932990/virus-300x244.jpg?format=original)